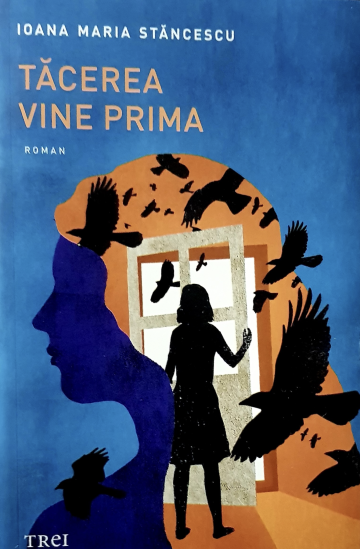Capítulo 1
Vivimos en una casa pequeña. Yo, Flavia y el miedo. Sin hombres. Se han marchado todos. Nos los hemos ido quitando de encima como si fueran ropa de invierno en plena canícula. Nos hemos despojado de ellos. Nosotras, las mujeres de nuestra familia. «¡Ahora, él duerme tranquilo en el otro barrio y yo en mi cama!», dijo la abuela, la madre de mi madre. Ella fue la primera de la familia en quedarse desnuda. Se llamaba Victoria. Casada con Marin. Moreno, demacrado, cojo de una pierna y de golpe fácil. Murió una noche junto a las vías del tren. Debió de saltar o de caer del vagón, quién sabe. Cuando lo encontraron, apestaba a vino reseco y tenía el pelo empapado en sangre. Nadie supo decir lo que hacía él en el tren a aquellas horas, de dónde venía, aunque sospechas no faltaban. «¡Andará liado con alguna!», murmuraba la gente, «Si no, ¿a qué tanto zascandilear por ahí?». La abuela fingía que no le importaba. «¡Bien muerto está!», bufaba con desprecio, mirando al cielo, donde ella creía que sucedían todas las cosas.
Luego le llegó el turno a mi madre de despojarse de mi padre. Mi padre tenía las manos finas, de pianista. Así lo eligió ella. Por las manos. Y por las piernas: quería que las tuviera iguales, para que dejaran de llamarla Nina la del Cojo, «así me gritaban los niños por la calle», contaba pasándose la mano abierta por la cara para borrar todo rastro de no se sabe qué. Un día, mi padre bajó corriendo las escaleras y se marchó. Llevaba un abrigo de invierno, un gorro de piel con orejeras anudadas sobre la cabeza y una maleta. Parecía desdichado. Y probablemente lo era, pero en aquel momento saltaba especialmente a la vista.
Yo me divorcié de Vlad unos años después de casarme. Lo conocí en la calle Ciurea, justo al mediodía. Había salido del súper con una bolsa enorme de naranjas que se rompió a la entrada del parque, la que da al pasadizo. Al liberarse, las frutas echaron a rodar calle abajo y fueron a parar a la cuneta. De pronto lo vi acercarse corriendo, con el sol a la espalda. Era alto y tenía unas manos preciosas, me encantaba sentirlas sobre la piel, aunque la mayoría de las veces tenía que indicarle dónde colocarlas. «¡A ver cuándo tenéis hijos, que quiero disfrutar de ellos antes de morirme!», nos insistía mi madre. «Ya los tendremos, ya», respondía para mis adentros, el único lugar donde la felicidad de mi madre era más importante que todas las felicidades juntas y se elevaba en olas de más de dos metros. Ahora bien, en realidad le grité con todas mis fuerzas: «¿Por qué narices no dejas de meterte en mi vida? ¿Te has parado a pensar que tal vez no me gusten los niños?».
Aquel día hice llorar a mi madre, pero al meterme en la cama le dije a Vlad que quería un hijo. Él me sonrió y se quitó los calzoncillos. Cuando supe que estaba embarazada, me eché a llorar a mi vez. Probablemente de alegría, aunque no sabría decir por qué. El caso es que lloré. Y publiqué en Facebook, en negrita y sobre fondo rosa (de niña): ¡DORA + VLAD + SORPRESA!
Me gusta, me gusta, me gusta y más me gusta.
En Facebook siempre es verano y la gente parece estar en la playa contemplando extensiones interminables de agua. Un agua en calma, sin rastro de oleaje.
*
Me he quedado sin cigarrillos, así que tendré que salir de casa.
—¿Vas a tardar mucho? —me pregunta Flavia.
—Ni idea —le respondo antes de cerrar la puerta a doble vuelta.
Debe de estar deseando que me vaya para perderme de vista, quitarse esas pesadas botas, perfectas para golpear al menor susto, y quedarse por fin sola, descalza y con la música a todo volumen.
Una vez en la calle, decido dar una vuelta por el barrio. En mi manzana no hay mucho que ver, prefiero la zona del estadio, donde solía pasear hace tiempo con la niña en el carrito. Llevo un vestido amarillo con mangas tres cuartos. Me hago un selfie a la entrada del parque y en menos de un cuarto de hora me llegan dos solicitudes de amistad de un par de soldados de la OTAN. Los nuestros ni se inmutan.
Recuerdo que, los primeros meses después de dar a luz, solía coger el carrito y recorrer las callejuelas, al principio sin quitar ojo al sueño de la niña, vigilando sus despertares, sus sonrisas, su mirada inexpresiva y soñolienta; más adelante, a medida que nos acostumbrábamos la una a la otra, paseando la mirada por las hileras de casas idénticas de una planta y paredes gruesas, adosadas las unas a las otras, algunas con sus gatos letárgicos en la puerta, otras con sus cerezos y sus frondosos arbustos de hortensias, y casi todas con al menos unos metros cuadrados de césped, los suficientes para salir a tomar el aire o a fumar un cigarro.
Cuanto más me adentro en el corazón del barrio, tras dejar el parque a la derecha en dirección a la calle principal y sus líneas de trolebús, que dividen en dos esta parte de la ciudad, más tengo la sensación de que mi incursión no es en el espacio, sino en el tiempo. Cuando Flavia era muy pequeña, este laberinto de callejuelas se convirtió en mi mundo. El único en el que reinaba de verdad.
Estamos en plena sobremesa, el sol ha ganado fuerza y la luz se refleja sobre las aceras en círculos desiguales. Vacío y recalentado por el clima primaveral, el barrio se abre como una naranja en arboledas, plazas y jardines que desbordan recuerdos con un ímpetu rabioso. De repente, todos los años que creía perdidos, esos que se habían ido «en un abrir y cerrar de ojos», como solía lamentarme en las conversaciones con mi madre, se despliegan de nuevo ante mis ojos.
A cada paso, las imágenes se elevan desde el suelo y llenan las calles, tan pronto con la risa de Flavia como con el traqueteo de su patinete o el chirrido de su carrito de muñecas, sin el cual se negaba a salir de casa.
A medida que el niño crece, las calles por donde pasea su madre deberían multiplicarse y ensancharse cada vez más para que surjan nuevos recuerdos y cubran como una capa de nieve los antiguos, las reminiscencias de aquellos tiempos en que nada más importaba a su alrededor y la vida misma contenía la respiración para no despertar al bebé del carrito.
Al llegar al súper, las puertas se abren con un soplido de válvula. En la caja está Greta, la vecina pelirroja y tetuda. Le sonrío, me sonríe. Le doy el dinero. «Un paquete de Kent», le digo. Me lo entrega junto con el cambio. «¡Qué preciosidad de vestido!», comenta. «¡Uy, pues lo tengo desde hace mil años!», le contesto. Me acuerdo de los dos soldados y, con ellos en mente, salgo a la calle, busco el mechero en el bolso y me enciendo un cigarrillo. El humo se me sube a la cabeza y algo se adormece en mi interior. Ya no duele tanto. No sé lo que es, pero lo siento como un lastre, una bolsa con las asas casi rotas que estoy obligada a arrastrar conmigo. Un arsenal de guerra, eso parece.
Vuelvo a casa. Por el camino, un par de arbustos de forsythia, un gato desaliñado, una vendedora de ajos, tres coches, uno de ellos con el parabrisas roto, un bloque de pisos, otro, una valla recién pintada con un cuervo que coletea a duras penas. Me lo sacudo como un mal pensamiento. No me gustan los pájaros, odio su mirada trastornada, de soslayo, sus ojos vidriosos a los lados de la cabeza, me dan miedo sus picos y sus garras hechas para apresar, arrancar, herir y desgarrar. Cuando pienso en pájaros, veo sangre.
Me termino el cigarrillo. Fumo demasiado. Si pudiera dejarlo, seguramente me sentiría mejor, más orgullosa de mí misma, pero también más sola. La soledad tiene un regusto amargo, a vómito, y huele a pescado.
Era abril. Mircea me había dejado y mi madre había comprado huevas. La miraba allí plantada frente a la nevera abierta de par en par, sonriendo como si contemplara un armario lleno de vestidos. La llamaba mentalmente, sin voz, con la esperanza de que el hilo invisible que une a las hijas con sus madres comenzara a vibrar también en su interior y la hiciera volverse hacia mí, dispuesta a abrazarme, acariciarme y decirme que todo pasa. Gritaba en silencio, mordiéndome los labios y estrujándome los dedos, mientras ella colocaba las compras en su sitio y planeaba la cena. Habría querido gritarle que me sentía vacía, y que el vacío me quemaba por dentro y me dolía, pero mi madre no creía en esa clase de dolores. «Si te duele, tómate un paracetamol», solía decir. Aquel día, cerré la puerta de la cocina a mi espalda, fui al baño y me tragué la caja entera. Como tenía dieciocho años cumplidos, la ambulancia me llevó a un hospital de adultos. La primera noche, lloré y vomité sin parar.
Me enciendo otro cigarrillo y me aferro a él como a una promesa. La promesa de que todo irá bien. Entre calada y calada, pienso que las cosas no pueden quedarse así, tal cual, sin que suceda nada realmente importante. Es imposible vivir una vida en la que no suceda nada digno de ser contado. De hecho, es posible, pero ¿quién quiere una vida así? Por eso nos creamos cuentas en las redes sociales. Si escribimos sobre nosotros mismos, las cosas parecen mejores. Incluso las malas.
No sé cómo se las arreglaba mi madre sin internet. La cuestión es que tenía vecinas y, en su época, la felicidad escaseaba y no importaba tanto. Había algo mucho más importante: la comida. Mi madre se paseaba por el bloque en busca de una taza de azúcar o de aceite, y volcaba el saco de mierda en cocina ajena. Mientras ella se entretenía en casa de los vecinos, mi padre dormitaba en el sofá. Cuando me casé, mi madre me regaló aquel sofá y se compró uno nuevo, «uno pequeño de color verde, que me deja espacio para moverme a su alrededor». Ni siquiera sabía que le gustaba el verde.
Cada vez que habla de sí misma, lo hace en pasado. Ella, la de ahora, o ella, la de mañana, no existen. Mi madre solo fue ella misma antes de ser madre y abuela. Las tardes se las pasa en el sofá nuevo, con los ojos clavados en la televisión. Durante la pandemia, le regalé una suscripción a Netflix por su cumpleaños. «¿Qué quieres que te compre?», le pregunté. Y ella contestó, aburrida: «Lo que quieras».
Se pasa horas enteras viendo películas e imaginando que las vemos juntas. «Ven más a visitarme», me pide. Siempre que subo las escaleras de su bloque, veo a mi padre bajándolas a toda prisa, con mi madre detrás en zapatillas y bata. El día que se lo conté, esbozó un gesto de hartazgo con la mano y dijo que no valía la pena desenterrar a los muertos. El problema es que mi padre no está muerto. Solo nos dejó para casarse con Loredana, alias Lori.
Capítulo 2
Desde la pandemia, también se han multiplicado las solicitudes de amistad en Facebook, sobre todo de hombres. Deben de haberse asustado, tienen el susto fácil. Nunca las acepto así como así. Primero miro las fotos, los estudios y los amigos que tienen. Me tranquiliza que al menos algunos coincidan con los míos. Como en las fiestas del instituto: necesitaba saber quién venía antes de decidir si acudir o no.
Así fue como conocí a Toma. Dice que vive en Brașov y que estudió Medicina, y el hecho de que su profesión consista en vencer a la muerte le da un toque sexy, como a cualquier hombre dispuesto a luchar. En su foto de perfil lleva una camisa azul y sonríe confiado. Solo tenemos dos amigos en común, pero como es médico, hice una excepción y acepté su solicitud. Sin embargo, ahora guardamos silencio tanto él como yo. No tenemos ni idea de qué más decir, y quizás nunca digamos nada más.
En la televisión ponen un anuncio de no sé qué banco con una chica joven en bicicleta. Lleva un vestido blanco y todo el mundo la mira. Parece una escena de un musical y me espero que cante algo. Pero no. La historia termina con la imagen de un empleado que le estrecha la mano y una voz en off entusiasta que menciona algo relacionado con un crédito para viviendas. «Escúchame bien, Dora: cuando te cases, asegúrate de que él tenga un trabajo estable y una casa, aunque sea un estudio… A ser posible con dos habitaciones, para que el niño tenga su propio cuarto.»
La voz de mi madre se infiltra por todas partes. Rellena los huecos de mi mente, llega allí donde ninguna otra cosa lo hace. La oigo constantemente. Cuando mi madre ya no esté, su voz permanecerá conmigo y empezaré a hablar con ella a la espera de que Flavia crezca, yo me muera y se la transmita a su vez.
El invierno en que murió, tirada en el patio, de rodillas, con los dedos aferrados a la verja de alambre y el pelo blanco asomando por los bordes del pañuelo, la abuela Victoria le transmitió a mi madre su voz. Es la manera que tenemos las mujeres de vivir para siempre. Los hombres transmiten su nombre.