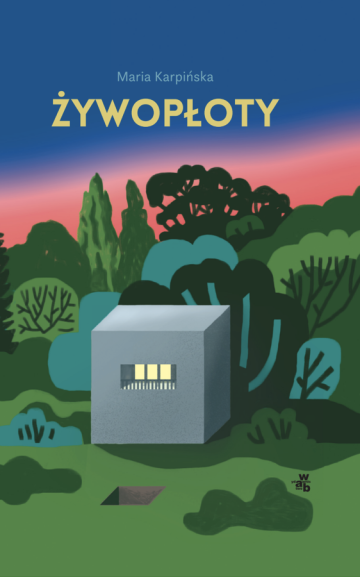PRÓLOGO
Puedo escribir de todo. Todo lo que queráis. Un anuncio, un panfleto, un contrato civil. De todo. Vosotros me decís qué, y yo lo escribo. A veces me quedo pensando un poco, no mucho. Un par de segundos, diez, y luego todo se precipita como una avalancha de palabras de un volcán literario. Os sorprenderéis al ver cómo mana de mí esa corriente impetuosa. Me sentaré, aunque, por lo visto, algunos escriben de pie pero yo, en todo caso, me sentaré, cogeré un lápiz, una pluma, un bolígrafo, o lo que tengáis a mano, y escribiré. Y quedaréis satisfechos. Lo prometo.
Reconozco francamente que en la vida siempre he querido dedicarme a esto. Escritura por encargo. Que alguien me sugiera una palabra, y yo, ipso facto, tome asiento (al parecer, algunos se quedan de pie, ¡pero yo siempre me siento!) y escriba. El caso es que no existe esa profesión, nadie quiere pagar por eso. ¿Periodista? Qué va, un periodista no es lo mismo. Al periodista no le dan una palabra, el periodista recibe todo un universo de temas y analiza, investiga, pregunta amablemente, critica, echa en cara. Y no escribe acerca de cualquier cosa. Escribe sobre abusos de poder, corrupción, baches en la calle, nepotismo, el negocio turbio de la basura, el desempleo en los pueblos pequeños. ¿Y yo? Yo, citando al clásico, solo puedo decir con cierto embarazo (y no lo voy a repetir tres veces) que me importan un pimiento los pueblos pequeños.1
Tal oficio no existe. Punto. Se puede ganar más quedándose uno quieto en la plaza del pueblo que desplazando la mano de un lado a otro de una hoja de papel por encargo. Hay que asumirlo, por lo menos eso es lo que siempre me han dicho mis padres, pues tenéis que saber que, desde muy joven, he intentado hacer fortuna en este oficio. En el santo de mis abuelas, mis tíos segundos o mis primos andaba siempre en medio, entre las amplias faldas y el tintineo de las tazas, a la espera de que alguna de las tías se fijara en mí y me diera un pellizco en la mejilla. Esto puede parecer raro, pero siempre, más tarde o más temprano, alguna de las mujeres me pellizcaba el moflete, ya que el destino me agració con una cara excepcionalmente redonda que invitaba a pellizcar. Incluso hoy, a veces, me da la sensación de que las mujeres se quedan mirándome en el tranvía o en correos, reprimiéndose las ganas de pellizcarme. Parece que, a pesar de las ásperas cerdas que asoman en mi cara, mis mejillas todavía tienen un aspecto espléndido. Bueno, a lo que iba: cuando se producía el pellizco, yo entraba en acción y preguntaba si a mi querida tía le interesaba la literatura en forma de prosa breve escrita por encargo. Mi efectividad llegaba al cien por cien. Porque ¿quién no querría tener un texto artístico en prosa escrito por un niño de cinco años con unos mofletes enormes? Así que escribía y cobraba, a veces incluso con propina, aunque hoy sé que me valoraba muy poco; apenas un esloti por el texto.
En aquella época me bastaba con eso, pues mis gastos de mantenimiento eran muy bajos. Pero, con el tiempo, el negocio comenzó a ir a peor, cada vez causaba menos sensación entre las tías, cada vez me pellizcaban menos, y cada vez mis ingresos eran más exiguos. Debería haber pensado en un nuevo mercado, pero en vez de pensar en eso, pensé en otras cosas, sobre las que tienen que pensar las personas en edad adolescente. Empezó a irme un poco mejor después de la universidad. Estudié ingeniería hidráulica. Fue una época bonita, porque en mi sector descubrí una alta demanda de palabras. La gente que trabaja en contacto directo con las tuberías suele tener un enorme respeto por la literatura. Tienen hambre de arte, un hambre que se convirtió en el motor de mi negocio durante su corto periodo de relativa prosperidad. Clientes y trabajadores de la central hidráulica en la que me contrataron, fascinados por mis capacidades, me encargaban textos lanzando a menudo palabras de lo más extrañas. Lo pasé un poco mal con la oda a un gaseoducto. Otros desafíos fueron las palabras «aciano» y «epicureísmo», tuve que buscarlas en el diccionario. Puedo decir con orgullo que le hice frente a todo. Tenía pocos encargos, pero estaba convencido de que el negocio iría viento en popa. Los anotaba de manera escrupulosa en una libreta roja que ponía «Encargos», similar a la que tenía el jefe de nuestra planta. El plazo de realización era de un día. Cobraba por adelantado. Trabajo honesto, precios asequibles, nada de descuentos, como acostumbraba decir nuestro jefe, y yo me aplicaba ese principio.
Solo una vez lo incumplí y hasta hoy sufro dolorosamente las consecuencias. Estaba esperando en una parada del tranvía. Recuerdo que ese día hacía bochorno, aunque estábamos a principios de junio. El asfalto reblandecido exhalaba calor, el aire caliente era húmedo y denso. En la esquina había un tipo que gritaba: «¡Calcetines de ocasión, precios económicos!». Me quedé cavilando sobre a quién con tales temperaturas se le ocurriría pensar en calcetines; y entonces la vi. Llevaba un vestido blanco con un cinturón azul. El cabello recogido en una trenza gruesa y rubia le llegaba hasta por debajo del omóplato. Parecía una pastorcilla que se había alejado un momento del prado con su rebañito de ovejas. No le vi toda la cara, solo los ojos, color azul grisáceo. Se tapaba la nariz y la boca con un colorido abanico con motivos orientales. En lugar de abanicarse, miraba por encima de él, como hacen las señoras respetables durante el baile en las películas de época. La miré y me imaginé que al otro lado del abanico se escondía una amplia sonrisa de niña.
Qué equivocado estaba. La cara tras el abanico era muy seria y mucho mayor de lo que había supuesto al principio. Cuando la animé a hacer un pedido en mi empresa unipersonal, la mujer me miró de arriba abajo con una mirada fría, cosa que, por otro lado, era de agradecer teniendo en cuenta el calor que hacía. Me escuchó y, a continuación, replicó:
—Nada que hacer, caballero. Yo no leo.
—Verá, señora, nadie lee, lo que importa es escribir —sentencié, pero ni eso, ni el generoso descuento que le ofrecí, funcionaron. Era inflexible, el calor que hacía era puro fuego, y se me escaparon dos tranvías. Cuando estaba a punto de tirar la toalla, vi algo como una chispa juguetona en sus ojos; la mujer, con una sonrisa pícara tras el abanico oriental, dijo:
—Vale, usted gana. Le voy a encargar un texto, pero no le voy a dar una palabra sino una inspiración. Se la llevaré mañana al lugar que me indique.
Le di mi dirección y me fui a organizar el piso. Me imaginé que todo aquello era un inicio, el inicio de algo bueno, y como me gustan mucho los inicios, estaba de un humor estupendo.
Llegó a las doce en punto. Ya no llevaba el abanico; en su lugar, traía una sombrilla. Japonesa, aseguró, una auténtica sombrilla japonesa. Detrás de ella, un perro estaba rondando.
—¿Y esto? —pregunté, mirando al animal.
—La inspiración —anunció, y se marchó. El perro resultó perra, fea y cansina a más no poder. Se metió en mi piso como si fuera su casa, y comenzó a revolcarse en la alfombra, estaba toda sucia y, encima, se le caía el pelo. En general, me gustan mucho los animales, pero esta criatura sobre la que tenía que escribir una obra breve en prosa no me despertaba ninguna simpatía. Tenía maloclusión; los dientes de abajo estaban siempre visibles formando una sonrisa psicodélica inmutable, o más bien una expresión agresiva. La perra se estaba quedando calva, su largo pelaje gris se diseminaba por toda la superficie del piso. Tenía las patas cortas y el tronco largo y grueso. Los ojos directamente no se le veían, tan peludo era aquel animal, a pesar de su calvicie. Ladraba todo el tiempo y se rascaba sin parar, levantando en el aire montones de marañas de pelo.
Me senté y estuve observando al perro durante un buen rato, pero no se me ocurría ninguna palabra adecuada. Bregué con ella toda la tarde, porque constantemente intentaba, junto con su tropa de pulgas, subirse a mi cama. Me di por vencido al final de la tarde, cuanto comprendí que la desconocida de la sombrilla japonesa no volvería, y que Inspiración pasaría aquella noche, y todas las demás, en mi cama.
El perro más feo que había visto en mi vida pasó conmigo doce años. Y me gasté en él una fortuna, porque Inspiración no dejaba de padecer desagradables enfermedades de la piel. Durante toda mi vida he trabajado en la planta hidráulica y me gusta ese trabajo, no puedo quejarme. Pero sigo soñando con escribir por encargo y, de vez en cuando, me anuncio en el periódico local. Sin embargo, el teléfono no suena. Desde el fatídico día en que conocí a la chica con accesorios japoneses, no he recibido ni un solo encargo. Los tiempos han cambiado, la palabra escrita no se valora y sé que debo aceptarlo. He intentado escribir para mí mismo, pero me han salido cosas muy raras. Demasiado largas y excesivamente sentimentales. No servían para nada.
Ayer Inspiración dio su último suspiro. Estuvo enferma durante toda nuestra vida en común, y en los últimos tiempos contrajo una tos extenuante. El veterinario le diagnosticó tosferina, pero no podía hacer nada más. La perra tosía, jadeaba, vomitaba, pobrecita; transformó mi piso en un hospital para perros, por el que yo, presa de los nervios, daba vueltas aplicándole cada vez un medicamento nuevo. Desde su fallecimiento, no como, no duermo y bebo demasiado, eso es así. No sé cómo explicarlo, pero siento como si me deslizara por un tejado inclinado y solo las palabras pudieran hacer que un canalón me salve en el último momento. No sé si entendéis a qué me refiero.
Me refiero a que si decís una palabra, os escribiré lo que queráis. Un anuncio, un panfleto, un contrato civil. Lo que sea. Me sentaré, me quedaré un momento pensando y escribiré. Y quedaréis satisfechos.
LOS AÑOS MOZOS
De niño me gustaba el ritmo acompasado del tren. Ejercía sobre mí un efecto adormecedor. Podía dormirme quince minutos después de que toda la familia nos hubiéramos subido al vagón, cargando una cantidad exagerada de equipaje y comida. Me recostaba sobre una pila de maletas o sobre el muslo blandito de mi madre, y me quedaba dormido arrullado por el traqueteo de las ruedas.
Era pleno verano. Tras la ventana, los árboles estaban verdes, de un verdor tan suculento que si les hundiera los dientes comenzaría a chorrearme líquido por la barbilla. El calor aún no había tenido tiempo de esquilmar la postal veraniega. Aquí y allá, una cabañita, escenas bucólicas, de tranquilidad. Y todo ello desdibujado, confuso, sucio, como el vidrio de la ventana, pringado de la grasa de cientos de manos humanas, que el personal ferroviario no había limpiado.
Y ante este panorama, ella, casi nadie, la muchachita. Así la llamaban todos; aún puedo oír a mi madre pronunciando la siguiente frase: «Va a estar allí una muchachita, os caeréis bien». En aquella ocasión, también viajábamos en tren, a visitar a un tío o un cuñado, no lo recuerdo. A las personas que me recibieron no las había visto antes ni las volví a ver después. ¡A quién se le ocurrirían aquellas vacaciones! No lo sé, aunque también es cierto que la infancia está llena de acontecimientos que no es necesario explicar a un niño, pues no tienen razón ni propósito, no les antecede ningún preámbulo. Un mundo feliz de ignorancia privado de capacidad de decisión.
Me gustó la palabra «muchachita», contenía la sonoridad y la alegría de una «chispitita», la despreocupación, la ligereza de un trampolín o de un columpio. En cambio, no me gustó la perspectiva de pasar las vacaciones con una muchacha. Yo estaba en esa edad en la que se puede fingir durante horas que un palo es una escopeta o una espada, pero no se puede fingir que una muchacha es una persona como cualquier otra.
Dicen que las personas se juzgan entre sí por la impresión de los primeros quince segundos. Si eso es cierto, aquellas vacaciones serían un horror, porque Angelita —sí, se llamaba Angelita— causó en mí una primera impresión horrorosa. Llevaba dos trenzas de cola de ratón, un vestido atado con lazos en los hombros, y sus extremidades eran largas y flacas. Su cuerpo era tan delgado que las rodillas y los codos parecían tubérculos artificiales en sus miembros. No era, sin embargo, un estado enfermizo, sino más bien transitorio, después del cual el físico de Angelita debería coger forma y también, como efecto secundario, masa. Ojos grandes, nariz un poco respingona y todo el rostro exageradamente maduro y serio, y eso que acababa de cumplir ocho años.
—Vamos a jugar con la pelotita —dijo. Me irritaba ese empleo del diminutivo, entonces todavía no sabía que Angelita ponía todos los sustantivos en diminutivo, y los adultos, al dirigirse a ella, comenzaban a usar ese mismo idioma extraño, como si Angelita perteneciera a otra especie, la de los ositos de peluche y los globos rosa con la que se puede emplear solo esa empalagosa neolengua.
Pronto me di cuenta de que, a pesar de las frases redondas y amables pronunciadas por Angelita en sus conversaciones con los adultos, era una persona cruel que, además, se regodeaba de lleno en su crueldad. Resultó que el juego de la pelotita no era otro que el balón prisionero de toda la vida, en el que yo, un chico tres años mayor que ella, era el matado, pero lo que viene siendo matado a mala leche, como suele decirse. Recuerdo que fue a la sexta vez que aquella rígida pelota me daba en la cara con una fuerza que nunca hubiera sospechado de una niña tan endeble como Angelita, cuando dejé de mirarla con la mezcla de desdén e indulgencia con que la había tratado al saludarla, y empecé a sentir por ella una admiración que, a lo largo de aquellos dos extraños y tórridos meses, fue en aumento hasta alcanzar su apogeo cuando llegó el momento de nuestra partida.
Todos los días a Angelita se le ocurrían juegos nuevos, y todos y cada uno de ellos consistían en mutilar criaturas inocentes halladas en nuestro camino o, en su defecto, en mutilarme a mí. Aquella niña ingenua y pura en su ingenuidad, que podría parecer mi nueva amiga, con felicidad y regocijo salvajes observaba atenta el sufrimiento de unos gatitos aterrados, que me había hecho colocar en el nido de cigüeña más alto del lugar. Mirando a los ojos fuera de órbita de las ranas colgadas de una rama por la pata trasera, soltaba una risotada de satisfacción que me daba escalofríos. «Haz un carrusel de ranas», ordenaba, y yo, tragándome las lágrimas, la escuchaba obediente y, en silencio, hacía con una cuerda lacitos en las delgadas ancas de las ranas, que recordaban asombrosamente a las de Angelita. Ejecutaba todas sus órdenes, y de esa forma, contribuía al sufrimiento inaudito de muchas criaturas inocentes y, de paso, ponía en peligro mi salud, cuando no mi propia vida. En mi descargo he de decir que, a veces, cuando Angelita se iba a merendar o a ayudar a sus padres, me dirigía en secreto al lugar del crimen y liberaba a los animales, por lo general, ya agonizantes. Intentaba convencerme de que eso era lo único que podía hacer por ellos.
Estaba en esa edad en la que la visión del castigo por los pecados despierta un miedo real, que te devora desde lo más hondo. En mi pueblo natal hacía de monaguillo en una parroquia cercana y me tomaba la cuestión de la ira de Dios muy en serio. Todas las noches, en lugar de rezar, me sumía en el llanto, tumbado boca abajo, con la cara hundida en la almohada. Pensar en la inevitable confesión al final del verano era una verdadera agonía. Añadía sin cesar nuevas líneas a mi examen de conciencia. Guardaba la lista entre el colchón y el marco de madera. No había día en que no la cogiera dos o tres veces para apuntar, garabateando con un lápiz mordido, el siguiente punto. Anotar los pecados me producía un alivio transitorio, como si el mero hecho de la existencia de la lista despertara en mí la esperanza del perdón. Sin embargo, después de un tiempo, la longitud de la lista empezó a asustarme. Cada vez que me veía obligado a apuntar algo en ella, aparecía ante mis ojos el confesionario, y frente a él, yo, murmurando entre dientes la letanía interminable de mis pecados. Hasta que, por fin, una de las noches de insomnio, en un arrebato de impotencia, me comí la lista, después de cortar el papel en trocitos pequeños. Tal vez guardaba la esperanza de que la indigestión producida por el papel que llenaba mi estómago pudiera ser tratada como una forma de penitencia y contribuir al perdón de, al menos, algunos de mis pecados. No obstante, en el fondo de mi alma sabía, y sigo estando seguro de ello, que no existe ningún Dios que perdone todo lo que hice aquel verano.
1. N. de la T.: Se refiere al poeta Andrzej Bursa. En su poema Sobota este verso se repite tres veces seguidas.